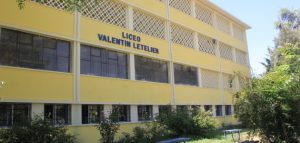La comuna de Recoleta demostró que no todo estaba perdido, con la llegada de la nueva gestión el año 2013 liderada por Daniel Jadue, hoy perseguido y privado de libertad, impulsó un proyecto educativo transformador que no se limitó a administrar escuelas, sino que buscó reconstruir la confianza en la educación pública como derecho social. La experiencia de más de una década ha convertido a la comuna en un laboratorio pedagógico y social, capaz de mostrar que otra educación pública no solo es posible, sino necesaria.
Arnoldo Macker Aburto. Profesor. Jefe de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Recoleta. Santiago. 9/2025. En Chile, la educación pública ha vivido atrapada en una contradicción estructural: ¿es un derecho social o un bien de consumo? Desde la municipalización de 1981, la lógica dominante ha sido la del mercado. La educación se fragmentó, dependiendo de la capacidad financiera y política de cada municipio, y se profundizaron las desigualdades entre comunas ricas y pobres. El resultado fue una pérdida progresiva de matrícula, infraestructura deteriorada y la percepción de que lo público era sinónimo de precariedad.
Sin embargo, Recoleta demostró que no todo estaba perdido, con la llegada de la nueva gestión el año 2013 liderada por Daniel Jadue, hoy perseguido y privado de libertad, impulsó un proyecto educativo transformador que no se limitó a administrar escuelas, sino que buscó reconstruir la confianza en la educación pública como derecho social. La experiencia de más de una década ha convertido a la comuna en un laboratorio pedagógico y social, capaz de mostrar que otra educación pública no solo es posible, sino necesaria.
La educación como derecho y la comunidad como eje
El primer cambio de fondo en Recoleta fue entender la educación como un derecho social y no como un servicio transable en el mercado. Esto significó colocar a la comunidad escolar -docentes, estudiantes, familias y actores sociales- en el centro del proyecto. La escuela dejó de ser vista como un espacio cerrado y aislado para convertirse en un lugar de encuentro, participación y corresponsabilidad.
La consigna fue clara: formar ciudadanos libres, críticos y democráticos, en sintonía con las necesidades del siglo XXI. Pero este discurso no se quedó en palabras: se tradujo en prácticas concretas que fueron modelando un sistema distinto.
Programas y prácticas que marcan la diferencia
Uno de los aportes más visibles fue el programa Escuela Abierta. Los establecimientos educativos comenzaron a funcionar como centros comunitarios, abiertos a actividades culturales, talleres artísticos, ferias y deportes. Esta apertura no solo mejoró la relación con el barrio, sino que también devolvió a la escuela un rol central en la vida social de la comuna.
La Sociopedagogía, implementada el 2016 desde primero básico, fue otro de los hitos. Se trató de abrir un espacio curricular alternativo a la lógica de la memorización y la estandarización, apostando por el pensamiento crítico, el diálogo socrático y la creatividad, filosofía desde primero básico. En estas instancias, los estudiantes no solo aprenden contenidos, sino que reflexionan sobre su propia realidad, cuestionan creencias y ejercitan la libertad de pensamiento.
La democracia también encontró su lugar en los Directorios Colegiados, instancias que revitalizaron los consejos escolares para hacerlos realmente vinculantes. Allí estudiantes, apoderados, asistentes de la educación y docentes (representantes elegidos democráticamente en cada estamento) participan en la toma de decisiones sobre currículum, gestión y proyectos institucionales. No se trata de un gesto simbólico, sino de un ejercicio de corresponsabilidad que fortalece la democracia escolar y cambia la cultura de las comunidades educativas.
En el plano docente, las innovaciones fueron igualmente profundas. Recoleta decidió reconocer el valor del tiempo no lectivo, que históricamente había sido invisibilizado en Chile. Se amplió la proporción de horas destinadas a trabajo pedagógico fuera del aula, permitiendo que las y los docentes tuvieran más tiempo para planificación, acompañamiento y reflexión.
El Centro de Apoyo Tutorial Integral (CATI) fue el instrumento clave de este cambio. La figura del profesor jefe se revalorizó, entregándole tiempo y respaldo para asumir un rol de tutoría real con los estudiantes. Este rediseño de la carga horaria significó algo inédito en el país: docentes con 70% de horas no lectivas y solo 30% de horas frente a curso, lo que permitió un acompañamiento integral y sostenido a los estudiantes además de un mayor vínculo con los apoderados.
A esto se sumó la incorporación de horas asincrónicas, que reconocen el trabajo docente realizado fuera del establecimiento: corrección de pruebas, preparación de clases, atención a familias y comunicación con estudiantes. En lugar de negar esta realidad, como ocurre en el resto del país, en Recoleta se institucionalizó y se integró a la jornada laboral seis horas cronológicas no lectivas para que las y los docentes puedan abordar el trabajo no reconocido en su tiempo personal. Con ello, se dio un paso decisivo hacia el reconocimiento del llamado “trabajo invisible” del profesorado.
La innovación también se extendió hacia la diversidad cultural. Con una comuna marcada por una alta población migrante, se implementaron programas de integración escolar que incluyeron mediadores socioculturales y enseñanza del español como segunda lengua, además de la incorporación de contenidos de pueblos originarios. Se trató de pasar del discurso de inclusión a una práctica real que respete identidades y construya ciudadanía intercultural.
Otro aporte significativo fueron las mesas psicosocioeducativas, creadas en el marco del programa CATI en 2013. Estas instancias permitieron coordinar acciones entre escuelas, instituciones públicas y organizaciones sociales para atender integralmente a niños, niñas y adolescentes. En lugar de enfrentar problemas de manera aislada, se construyó una red de apoyo que abordaba desde la salud mental hasta el bienestar comunitario.

Resultados que devuelven prestigio a lo público
Los efectos de estas políticas son palpables. La matrícula comunal, que en 2012 rondaba los 6.200 estudiantes, superó los 10.000 en 2020 y hoy se mantiene cercana a esa cifra. El histórico Liceo Valentín Letelier, que estuvo a punto de cerrar con apenas 136 alumnos en 2012, cuenta hoy con más de 1.200. Los resultados académicos también han mostrado mejoras sostenidas, especialmente en lenguaje, y lo más importante: las familias recuperaron el orgullo de pertenecer a la educación pública.
Pero quizá el resultado más profundo ha sido intangible: el fortalecimiento de la identidad de lo público. En Recoleta, la educación municipal ya no se percibe como un servicio de segunda categoría, sino como una opción válida, digna y transformadora.
Desafíos en el nuevo escenario
Nada de esto ha estado exento de tensiones. La dependencia del financiamiento vía asistencia escolar sigue siendo una limitación estructural que precariza la sustentabilidad del modelo. Algunas resistencias internas también han dificultado la implementación de cambios, y desde el nivel central no han faltado las críticas a lo que algunos sectores califican como “adoctrinamiento ideológico”.
El traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) representa hoy un desafío mayor. Existe el riesgo de que la centralización diluya el sello comunitario y democrático que caracteriza a Recoleta. ¿Será posible mantener la autonomía local y las innovaciones pedagógicas dentro de un marco más estandarizado? Esa es una pregunta abierta que exigirá voluntad política y compromiso de las comunidades.
Las tensiones económicas actuales
No obstante, el modelo enfrenta hoy fuertes restricciones financieras que amenazan su proyección. La dependencia del financiamiento vía asistencia escolar sigue siendo un talón de Aquiles: cuando baja la asistencia -por enfermedad, migración o situaciones sociales- los ingresos disminuyen de inmediato, aunque los costos estructurales se mantengan.
A esto se suma un déficit acumulado en infraestructura, que requiere inversiones muy por encima de los aportes regulares del Ministerio de Educación. Las mejoras salariales y la expansión de horas no lectivas, que son el sello del modelo, implican gastos permanentes que muchas veces chocan con un marco presupuestario estrecho y rígido.
La deuda social con las y los trabajadores de la educación, la mantención de escuelas históricas y el alza sostenida de la matrícula generan una tensión constante entre la innovación pedagógica y la viabilidad financiera. Es un equilibrio precario que exige creatividad administrativa, respaldo político y, sobre todo, un compromiso del Estado central que hasta ahora ha sido insuficiente.
En este escenario, el traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) representa una oportunidad y un riesgo: oportunidad de fortalecer el financiamiento con una mirada más amplia, pero también riesgo de diluir las identidades locales y las prácticas comunitarias que han hecho de Recoleta un caso único.
Una lección para el país
Más allá de sus limitaciones, la experiencia de Recoleta constituye un aporte invaluable al debate nacional sobre el futuro de la educación pública. Ha demostrado que no se trata solo de aumentar recursos, sino de tener una visión clara: dignificar a los docentes, abrir la escuela a la comunidad y entender la educación como un derecho y no como un privilegio.
Recoleta enseñó que la educación pública puede ser un motor de democracia, pensamiento crítico y justicia social. Que la escuela no es un edificio en decadencia, sino una comunidad viva capaz de transformar realidades. Y que, cuando existe voluntad política y participación social, las transformaciones profundas son posibles.
Chile enfrenta hoy la disyuntiva de replicar o ignorar esta experiencia. Si la educación pública sigue tratándose como un servicio mínimo administrado, corremos el riesgo de perpetuar la desigualdad y el descrédito. Pero si aprendemos de Recoleta, podremos imaginar un sistema que vuelva a ser orgullo nacional, capaz de formar ciudadanos libres y responsables.
La lección está ahí, escrita en las calles, aulas y comunidades de Recoleta. Lo que falta es que el país, en su conjunto, decida aprenderla.